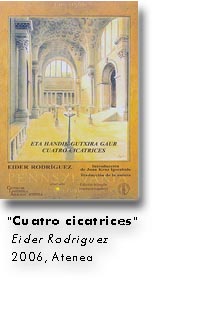
- Y poco después ahora
- Actualidad política
- Las cosquillas y Juan Luis
- Calor chiapaneco
Traducción de la autora
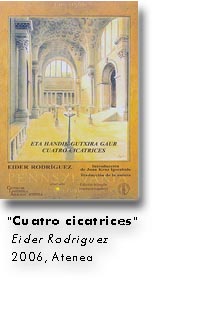
Traducción de la autora
Y POCO DESPUÉS AHORA
— Hasta hacerlo no supe que iba a ser tan fácil. Fue hacerlo y ya, terminaron mis preocupaciones. Me daba miedo dar el primer paso, le di muchas vueltas a la cabeza, muchas.
Floren ha sacado un pañuelo de tela del bolsillo y se ha secado la frente. Su nieto le mira entre preocupado y respetuoso, sentado sobre el suelo, en la postura del indio, como les ordenaba la maestra de pequeños. El abuelo le ha dado la espalda para seguir con la tarea en el jardín, y ha continuado contando.
— Hacerlo y marchar, eso era todo, simple y rápido —se le ha quedado mirando al nieto, y ceremonioso, ha añadido—: Pero había que hacerlo.
Hace mucho calor en Biarritz. Es agosto.
Manex se ha acercado al abuelo para oír sus palabras de más cerca. El viejo continúa hablando mientras está arrodillado, arando la tierra para plantar un arbusto. Tiene razón, lo peor será dar el primer paso. Le resulta relajante ver al abuelo manejando la tierra fresca entre sus manos.
— Hazme caso, Manex, ese primer paso es el más difícil de dar. En adelante todo vendrá rodado, ya verás. Hay que ser valiente y dar ese primer paso. Lo siguiente está hecho, es coser y cantar, como dirían en mi pueblo.
— ¿Cuándo iremos a tu pueblo, abuelo?
— Cuando los conejos anden en bicicleta.
Tras la sonrisa a Manex se le ha caído la mirada. Ha posado su atención en el dorso de una mariquita que está haciendo su camino entre la hierba. El abuelo tiene razón. Hacerlo y ya.
El viejo, tras secarse la frente, se ha sentado junto a Manex, en una silla de plástico. Con la punta de una ramita se ha limpiado la porquería de las uñas y ahora escucha. Pero Manex no ha dicho nada. Ha seguido observando a la mariquita, no hay nada más que hablar, el abuelo tiene razón.
Recuerda la primavera del 37. Aún no consigue recordarla sin evitar sentir el dolor. O sin sentir el dolor no quiere recordarla. Ese dolor es lo único que le queda de Manuel. Quizá porque jamás se lo ha contado a nadie, quizá porque los recuerdos se los llevan las lluvias, y entonces, sólo quedan algunas gotas de lo contado. Y ha llovido mucho desde el 37. Pero él nunca se lo ha contado a nadie, ni siquiera a Geneviève, cuando estando en cama, con las manos dadas, esperaban a la muerte por las tardes.
El silencio pegado a las paredes. Los vecinos tan mudos como las piedras. Nunca se hablaba de los muertos, ni se les hacían a sus familiares gestos de comprensión. Con la llegada del nuevo alcalde, hubo una reestructuración de los trabajadores municipales, por utilizar una expresión actual. Echaron a los rojos del ayuntamiento, o a todo aquel que podía ser rojo. Fueron los amigos de los fascistas u otros infelices quienes cubrieron las vacantes. A Floren lo mantuvieron. Aquel chico siempre andaba solo, no parecía peligroso. En el pueblo lo tenían por raro. Al nacer perdió a su madre, y tres años después su padre marchó a Pamplona a trabajar. Vivía con una tía, y ella no tenías aspecto de muy subversiva. Así que el alcalde de las botas brillantes mantuvo a Floren en su puesto de hacedor municipal. Su labor era hacer de todo, aunque su tarea preferida fuese la de cuidar las flores. Ayudar a vivir a aquellos seres delicados, sentir la frescura de sus tallos entre los dedos, observar de cerca la mengua de sus brotes. De toda la Ribera Navarra, aquel fue el primer ayuntamiento con flores en los balcones. El alcalde anterior le había dado permiso a Floren para que pusiese unos grandes tiestos en pasillos y balcones, y así lo hizo.
Manex no sabe qué es la guerra civil. Se lo explicaron en la escuela, pero ese tipo de cosas se olvidan en cuanto uno se come el bocadillo de después del examen. Le gusta escucharlo en boca del abuelo, aunque es difícil imaginar al abuelo en una guerra. La guerra significa muerte y enemigos, aviones y rostros pintados con hollín; y le cuesta relacionar al abuelo Floren con esos conceptos. Le produce emoción escucharle que huyó dela guerra, y entonces puede imaginarse a su abuelo tranquilo y con boina convertido en delincuente o héroe de película.
— Durante aquella semana hizo mucho calor, las cigarras chillaban por la noche. Parecía que iba a caer una tromba de agua. Desde por la mañana la radio dijo lo del golpe militar en Marruecos. ¿Sabes dónde está Marruecos?
— En África, en el desierto —alzando los hombros.
— El mando de la Guardia Civil pidió tranquilidad, dijo que las fuerzas policiales estaban del lado de la República. ¿Sabes qué es la República?
— Más o menos.
— ¿Más más o menos?
Por la ventana llega olor a costaletas asadas, y más tarde una mujer con una delantal amarillo, À table!, gritando únicamente como los afrancesados saben hacerlo, À manger!, un susurro que sale con fuerza desde todas las venas de su garganta. Manex y el abuelo se han sentado alrededor de la comida. La mujer pecosa les ha puesto la ensalada sirviéndose de un tenedor y una cuchara enormes. Manex no se osa a mirar a su madre, prefiere sumergirse en el hablar sedante del abuelo, la madre siempre está medio sombría. El abuelo también prefiere seguir charlando con Manex, estar con él se ha convertido de repente en reencontrarse con Manuel. La madre, por otro lado, prefiere que Manex y el abuelo continúen con su charla privada, no le apetece trasladarse al espacio de lo dulce, se halla cómoda en su estar imparcial.
— ¿Y Serge? —le ha preguntado el abuelo, al ver que sobre la mesa no hay más que tres cubiertos.
— Ha tenido que ir a Burdeos, a una reunión. No volverá hasta la noche.
Le ha contestado sin mirarle, a la vez que posaba sobre el plato de Manex unas hojas de lechuga. No tiene ganas de contestar a la pregunta encubierta de su padre. Manex se ha quedado mirando a las hojas de lechuga, a cientos de leguas de las palabras de su madre.
A Floren le pesa el corazón tras la conversación mantenida con su nieto, y no tiene hambre. También se ha quedado sin fuerzas para hacer frente a los mohines de su hija.
— Serge trabaja demasiado, ¿verdad? —le ha preguntado Floren.
— Bof.
Bof. Eso significa: cállate de una vez, no tengo ganas de hablar, déjame en paz y cómete esa lechuga de mierda, cette merde de laitue, me tienes hasta el moño con tus preguntas de doble sentido, come y calla, viejo pesado, y vete por ahí a plantar manzanos y a escuchar la radio.
En la mesa sólo se oye el ruido del motor de la segadora de enfrente. Seguramente tras la máquina estará el vecino con un traje de baño rojo y una camiseta de las fiestas de Bayona, con unas alpargatas en las que no le caben los pies, caracoles marinos que no entran en su propia concha. Las hojas de los árboles están quietas, reblandecidas por el calor. No anda viento.
— Le estaba contando cosas de la guerra a Manex. Quizá algún día lo lleve al pueblo, antes de que acaben las vacaciones, ¿qué te parece?
— ¿En serio? —a la hija se le ha aclarado la cara, es posible que porque estén hablando de algo lejano a ella—. ¿Y qué es lo que se te ha perdido allí?
— Perdérseme nada. Es Manex quien quiere ir —le ha contestado el abuelo con cierto tono de culpabilidad.
Manex se esconde bajo la visera. Cuando ríe le nacen sendos agujeritos en ambos lados de la cara. Manex es dos agujeritos y una visera. Y unos grandes dientes. Y pecas.
— Le pediré a Serge que me lleve en coche hasta San Sebastian. Allí tomaremos el autobús —ha proseguido Floren.
— Ah bon —la hija.
— Quizá mañana mismo.
— Ah bon —las mismas palabras, el mismo volumen, pero las cejas medio centímetro más arriba, y ha formado un círculo más cerrado con los labios.
— Mañana no puedo, es mi último día del cursillo de surf, pero pasado mañana sí —ha intervenido Manex mirando de reojo a su madre.
— De acuerdo, por mi parte no hay ninguna pega —y ha repartido las costaletas en los tres platos con gesto cansino.
Aquella primavera hacía un tiempo parecido. Había quedado con Manuel en la parte trasera del ayuntamiento para jugar un partido de pelota. La víspera, en vez de jugar el partido se tumbaron en una campa, con las camisas quitadas, mirando al cálido azul, sudando, hablando, mirando. Floren sólo hablaba con aquel joven, y con una prima más joven que él. Aquella tarde en que no apareció Manuel hacía una temperatura muy alta, y Floren se alegró porque en vez de jugar a la pelota se tumbarían en la hierva, hablando, sudando, mirando. Locos y felices. Así era Manuel. Y así deseaba ser Floren. Pensando en ello llevó la bota de vino y un trozo de queso, pero aquella tarde no apareció Manuel. Y Floren se enfadó, pensó que quizá estuviese en una reunión secreta, como otras veces. Floren sintió la soledad por primera vez en su vida. Hasta entonces nunca había notado la carencia de una persona, tampoco su presencia. Y era algo feo la soledad, como un robo, como dormir sobre la piedra. En aquella tarde en que permaneció a la espera de Manuel, casi vació la bota con la ayuda del queso. Cuando llegó a casa no le cabía la lengua en la boca, y fue su tía quien se lo dijo, apenas sin hacer uso de las cuerdas bocales, que habían matado a cinco jóvenes del pueblo. Y aquella inexpresión de la tía, cómo siguió sacando la leche de la marmita, y luego mezclándola con arroz y canela.
Valentín Sarnago: Conejo. Adolfo Belzunce. Mari Garro: el cuñado de Leonor. Luis: el hijo del carnicero. Y Manuel Iroz: Manuel.
Floren sintió el sabor salado de la sangre mezclado junto con el del vino. Y no se le ocurrió nada más que repetir el nombre de Manuel silenciosamente, hasta que la tía puso la cena sobre la mesa. Fue el ruido de los platos sobre la mesa de madera lo que trajo a Floren al mundo de los vivos, o en este caso, al de los muertos.
— Ma chèrie —le ha dicho a su hija haciendo caso omiso a las leyes de pronunciación del francés—: Voy a echar la siesta. Este calor asqueroso me ha revuelto las tripas. Mon pot —le ha dicho a Manex, y a pesar de que parecía iba a añadir algo, no ha dicho nada más.
Madre e hijo se han quedado mordisqueando el melón, uno al lado del otro, con las grandes sonrisas verdes, mirando a la valla que rodea la casa.
Floren se ha sentado sobre la cama. No tiene intención de dormir. Se ha dado cuenta de que tiene el corazón quemado y la garganta hinchada. Estando Geneviève en su lecho de muerte sintió muchas veces el arrebato de contárselo, hablarle sobre los días que pasó junto a Manuel, pero no pudo. Tras el último latido de su esposa la muerte le ocupó el ánimo y no volvió a acordarse de él. Hasta hoy. Manuel y Geneviève mordisqueándole el hígado, el olor a sangre y a enfermedad, los ojos grises de la hija al otro lado de la mesa. Y los miedos del pequeño Manex.
Al día siguiente, como siempre, Floren fue a trabajar al ayuntamiento. Al subir por la escalera oyó al alcalde desternillarse de risa. Aquel día le mandaron arreglar uno de los escalones de la bodega, y aprovechó para guarecerse allí arriba, pegando golpes de martillo de vez en cuando. Aquel día no quedaba en aquel joven rastro de tranquilidad, todo él era fuego y odio. Hacia el mediodía, vio al alcalde y a su secretaria almorzando en la taberna de siempre, y a Floren se le revolvieron, una vez más, las tripas.
— ¿Qué vida o qué? —le dijo el alcalde, moviendo su morro grasiento como un animal de bosque.
Vio las patas de cerdo sobre la mesa, una pezuña envuelta en una sala ocre clavada en el tenedor. El secretario tenía un huevo frito y dos pedazos de chistorra en el plato, y la servilleta anudada alrededor del cuello.
— ¿Se te ha comido la lengua el gato, o qué?
— Buen día, señor alcalde —y tan pronto como pronunció estas palabras lo supo.
Han llamado a la puerta. Floren a revuelto las sábanas y se ha tumbado en ellas. Es la hija.
— Nos vamos a separar. Serge y yo nos vamos a separar. Ha alquilado un apartamento en Bidart. El mes que viene se irá de aquí. Voilà, eso es todo. No tengo ganas de hablar, así que no preguntes, por favor.
Ha hablado sin soltar la manilla de la puerta, desde el pasillo, sin pisar la habitación del padre. Floren está sentado sobre la cama, y exactamente no sabe qué es lo más adecuado, si alegrarse o poner un gesto consternado.
— Bo —se ha atrevido.
— Ha sido una decisión tomada por ambas partes. Un día de éstos se lo diré a Manex, et voilà —ha agitado las manos como si estuviese enfadada—. Os he dejado pescado para que cenéis. Yo cenaré en casa de Magali. Lo metéis al horno durante veinte minutos y ya.
Y luego ha bajado las escaleras dejando en la habitación de Floren el sonido de los tacones contra la madera.
Se ha dado cuenta de que está ansioso por ir al pueblo con su nieto, que hace tiempo no había sentido unas ganas así por nada. Quiso creer que lo de Manuel no fue más que una historieta boba de juventud, pero no lo es. Como en las películas, ahora le gustaría mirar fotos, ahora, 63 años después, pero no tiene ninguna. Durante un tiempo guardó algunas cartas que le había enviado la tía, algunas otras de la prima, una pelota de cuero, y una insignia de la República que Manuel le había dado. Ahora ni siquiera tiene eso. Las tuvo guardadas en un maletín que cierta vez le dieron en Crédit Agricole. Ahora, en el maletín de Crédit Agricole guarda las cartas que le envió a Geneviève desde París, las que Geneviève le contestó desde Ciboure, uno de los primeros dibujos de Manex, y la foto de boda de sus padres, pero todo ello no le trae ningún recuerdo, no le toca ningún recoveco viejo, es algo así como tener los puños vacíos. Es el recuerdo de Manuel lo único que le ata con fuerza a su pueblo, lo único que le rememora el olor a tierra. Y para acercarse al lugar no tiene más que rastrear en su memoria.
Floren sabe que fue poco después del asesinato de Manuel, pero no recuerda exactamente cuándo. Le pidió a su prima que le trajese unas semillas de Pamplona. Primero plantó las petunias en la huerta de su casa, hasta que florecieron. Fue una manera de saborear la venganza durante más tiempo: ir todos los días a la huerta, mirar si había nacido algo de la tierra, regar, ver cómo se balanceaban en brazos del viento. Primero salieron unas cabezas de colores, unas cositas delicadas, con pelitos, seres totalmente desconocidos a ojos de Floren. Después las cabecitas fueron abriéndose hasta tomar forma de campana. Y a Floren le pareció un espectáculo inolvidable. Llevó tierra en una carretilla el día en que las flores se abrieron del todo. Se recuerda a sí mismo en el balcón del ayuntamiento, preparando la tierra en los maceteros. Tierra fresca y dulce.
— ¿Qué pasa o qué? —le preguntó el secretario, desde la terrorífica imagen que le otorgaban las brillantes botas de cuero.
— Que voy a adornan el balcón p'al día de la Virgen.
El secretario estaba con un militar al que Floren no conocía, y ambos se alejaron riéndose a carcajadas por algo que había dicho éste. Levantaban el polvo del suelo al andar. Floren vio cómo se alejaban y apretó los puños, rabioso, hasta sentir el dolor de las chinas clavándose contra su piel.
Manex ha bajado a desayunar con la visera puesta. Lleva una mochila demasiado grande a la espalda y ello le hace parecer aún más flaco de lo que en realidad es. Floren ha sacado dos vasos de leche del microondas.
— ¿No te vas a quitar la mochila para desayunar? Pareces una tortuga —le ha dicho el abuelo.
Manex ha inflado las mejillas y con las manos a imitado el nado de la tortuga. Abuelo y nieto han tomado leche con chocolate, y pan tostado con confitura de arándanos. Por la noche Floren no ha dormido apenas, a causa de los nervios. Lleva más tiempo de lo que pensaba sin volver al pueblo, y tiene más ganas de lo que pensaba de volver. Han escuchado el sonido de la bocina del coche de Serge antes de llevar los vasos a la fregadera. Manex le ha dicho adiós con la mano a su madre; está asomada en la ventana de su habitación, con una taza entre las manos, vestida con el chándal de correr. Floren también se ha despedido, y se han montado en el coche que ya tiene el motor en marcha.
— ¿Y qué te ha pasado para ir ahora allí? Ojo que me parece bien, pero, es raro, ¿no?, después de tantos años, volver, de repente.
Serge conduce rápido. Chilla por encima del bramido de la radio sin sintonizar. A su lado, Manex está jugando con la Game Boy.
— Quiero enseñarle a Manex el lugar en que nací, tiene curiosidad —ha contestado Floren desde el asiento trasero.
— ¿Ah bon? —y le ha dado un golpecito cómplice a Manex en la visera, cariñoso.
El chico no ha alzado la vista de la pantalla. Han dejado atrás los prados verdes y las vacas con ojos humanos, y las casas blancas y rojas a ambos lados de la carretera. Al llegar a San Sebastián, Serge los ha dejado en la parada de autobuses.
— A las ocho en punto estaré de vuelta aquí. Soyez sages —les ha dicho alzando su voz por encima del torbellino de la radio, y le ha dado otro golpecito en la cabeza a Manex.
Al quedarse solos, Floren y Manex se han sentido liberados. Han comprado los billetes y se han subido en el autobús.
— ¿Has pensado sobre lo que hablamos?
— Un poco.
— ¿Y?
— Pues eso —Manex ha continuado apretando los botones de goma de la Game Boy, ahora apagada, con la mirada caída.
— ¿Pues eso qué? —le ha preguntado el abuelo haciéndose el enfadado.
— Pues que tienes razón.
— Estoy convencido de que no será para tanto. ¡Has asesinado a un profesor y luego lo has enterrado en el jardín!, ¿es eso?
— No —el chaval riéndose.
— ¿Estás planificando matar a alguien?
— ¡No!
— ¿Has vendido el anillo de la boda de tu madre para comprar droga?
— ¡No!
— Entonces estate tranquilo, a tu madre no le va a aparecer tan grave.
Y ha continuado apretando los botones durante un rato. Después se ha dormido, puesta la visera sobre su cara, enroscado entre los muslos del abuelo. Floren va atento, mirando por la ventana, no quiere perder un solo segundo de este día. Es una vuelta atrás sobre su vida, al pasado de la mano de su nieto. A medida que el paisaje va amarilleando, la memoria de Floren se dispara. Han llegado al cabo de dos horas. De no ser por la iglesia que se ve desde la carretera, no hubiese sido capaz de reconocer su pueblo. Ha pensado que debería despertar a Manex, pero ha alargado el instante, de tan a gusto que se encuentra solo. Al llegar al pueblo ha sentido cosquillas en su sexo, de joven también le sucedía, por lo nervios. Le ha quitado a Manex la visera y el sol se ha posado en su cara. Con los ojos entreabiertos, los labios llenos de babas, ha preguntado:
— ¿Dónde estamos?
— En mi pueblo —ha respondido, y de repente se ha sentido solo.
Tras Manuel, Floren no ha amado a ningún otro hombre. Antes que a él sí, con 14 o 15 años, al hijo del lechero, pero ni tan siquiera recuerda su nombre. Se amaban entre vacas, en la cuadra, sobre la paja con olor a orín, deprisa. Y luego bebían de las ubres la leche caldosa, deprisa, también. Otro recuerdo que hasta hoy tenía borrado. Pero lo de Manuel era diferente. Eran amigos. O lo que es aún más importante, iban a ser amigos. Manuel ha sido su último hombre. Poco después, el mismo año en que huyó del pueblo, conoció a Geneviève, en Ciboure, y poco después se casaron. Poco después nació su hija, y poco después el hijo que vive en Dax. Y poco después ahora.
Donde antes había campo han plantado gasolineras y supermercados, son las viviendas geométricas las que rasgan el horizonte. Donde la ermita han puesto el ambulatorio, y pasa una amplia carretera por encima de la casa en que él vivió.
— Yo vivía aquí, Manex.
— ¿Sobre la carretera?
Reconoce los acentos de la gente, la manera, única, de pronunciar las palabras castellanas. Siente la necesidad de hablar con alguien, en castellano; en Biarritz no lo habla con casi nadie, con un amigo de Behobia y con otro par más, pero no en el castellano de cuando era joven. Desea hablar con alguien de su edad, oír la forma tan dulce, tan conmovedora, en que se expresan. Aún con cara de sueño, Manex imita los andares de su abuelo, las manos dadas a la espalda, el ceño fruncido, en vez de txapela visera. Se parecen.
Al llegar a la plaza del ayuntamiento se han detenido.
— Trabajaba ahí. No creas que ha cambiado mucho. Fui yo quien puso los maceteros en el ayuntamiento, ¿lo sabías? Éste fue el primer ayuntamiento con flores de toda la Ribera.
Marchó del pueblo aquella misma noche, para siempre, sin mirar hacia atrás. Hasta hoy. Envueltos en una manta: dos fotos, un mendrugo de pan, chocolate, un cuarto de queso, una camisa, un par de calzoncillos y de calcetines, y dentro de los calcetines 25 duros.
Por el camino lloró, por todo aquello que no dejó atrás. Tras andar durante todo el día llegó a Pamplona. Era la segunda vez que iba a la ciudad y le pareció que había demasiada gente. Floren retuvo la respiración al pasar junto a unos militares, pues pensaba que ya lo sabían, y que lo iban a fusilar. Pero los militares se alejaron con ruido de botas, y Floren se quedó durante un rato más mirando sus alpargatas polvorientas. Al cabo de dos días cruzó la frontera y se hospedó en Ciboure. Allí conoció a Geneviève y poco después se casaron. Poco después nació su hija, y poco después el hijo que vive en Dax. Poco después su hija se casó con Serge y nació Manex.
Y poco después ahora.
Floren está frente a los arcos del ayuntamiento, con Manex, recordando aquella noche. En los maceteros hay plantados pequeños pinos, y del bacón cuelga una pancarta cuadrada que dice Paz.
— ¿Estás llorando? —le pregunta Manex.
— ¿Por qué voy a estar llorando?
— Quizá estés triste por haber vuelto a tu pueblo.
— ¿Triste? ¡Estoy feliz!
— Estás llorando —le dice el chico, haciéndose el detective.
— Como se suele decir aquí, eres peor que una caparra en los huevos —le ha dicho Floren, pero Manex no entiende qué significan caparra y huevos.
Cuando las flores se abrieron del todo, las sacó de la huerta y las fue tumbando de una en una, como si de recién nacidos se tratase, en la carretilla. Tuvo que hacer tres viajes para transportar todas las flores hasta el ayuntamiento, de noche, y tuvo miedo de que el chirrido de la carretilla despertarse a la gente en aquel pueblo de piedra, aquel día más en silencio y más de piedra que nunca. Era una noche cálida y clara. Preparó la tierra de los maceteros y plantó en ellos las petunias, con los colores que Manuel y el resto tanto querían: primero las moradas, luego las amarillas, luego las rojas. Muchas. Aquella noche la luna parecía un queso o una mujer muy gorda riéndose. No había nadie en las calles. En los bajos del ayuntamiento, Floren encendió un cigarro. Era hermosa la visión que tenía desde allí. Flores colgando de los balcones bajo una luna de leche, del color de la traición, del color del grito, balanceándose en el viento. Fue la primera vez que se sintió enteró desde que le arrebataron a Manuel, entero pero solo.
Tras pellizcarle en el pescuezo a Manex, le ha dicho:
— Vamos, tenemos montones de cosas que ver.
Ambos se han encaminado, con las manos a la espalda y paso corto, hacia el estanco de al lado del ayuntamiento.
— ¿Tú eres Perico? —le ha dicho con dulzura al viejo que se esconde tras gruesos y sucios lentes, entre cajetillas de tabaco y frutos secos—. ¿Te acuerdas de mí?
El hombre de gafas ha movido el palillo que lleva entre los dientes, pero no ha contestado.
— ¿Sabes quién soy? Soy Floren Ainzúa, el sobrino de la Paca, la huevera. ¿Te acuerdas de mí?
El hombre se ha quitado las gafas y las ha limpiado con una servilleta de papel de las que utiliza para envolver las gominolas. Ha rescatado de la memoria a la mujer que vendía huevos, a aquel sobrino callado y algo raro que desapareció... los recuerdos lo invaden.
— Sí que me acuerdo —el vendedor de tabaco le ha alargado la mano por la ventanilla, rápido y temeroso, como si estuviera rayando lo prohibido—. ¿Qué vida o qué?
Floren se la ha apretado con fuerza, y le ha enseñado unos dientes aún sanos.
— Mira, éste es mi nieto —le ha dicho, con su mano color tierra sobre la cabeza de Manex. Y antes de continuar, con la mirada puesta en el balcón del ayuntamiento, ha añadido—: Sólo habla francés y vasco.
© Eider Rodriguez